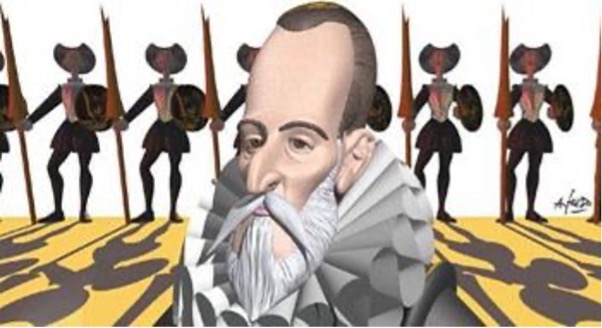 Acercándome ya a la cuarta y última etapa de mi ensayo, puedo confirmar que «Pierre Menard, autor del Quijote» es una típica creación borgesiana, donde se fusionan el cuento, el ensayo, la referencia histórico-literaria, y donde se juega de forma hábil y erudita con una fina y peculiar ironía estética. Como nada es realmente original, axioma recalcado por el propio Borges, se infiere que cada texto es diferente, porque cada lector, en cada época, en cada espacio geográfico o temporal, es también diferente. Si nos empecinamos en buscar al perfecto lector, debemos por igual buscar al perfecto escritor, misión tan fatua como imposible. La ambigüedad, que no es más que un recurso literario, juega un papel de importancia en este proceso dialéctico donde se confrontan las inconsistencias de la lengua, y donde se legitiman nuestras dudas posmodernas con respecto a la verdad monolítica e imperturbable. Mas la dualidad en la autoría no tiene nada de nuevo, el mismo Borges es el primero en reconocerlo. Me inclino a pensar que ese es el móvil de su creación: la historia ha registrado ya el caso de Cide Hamete Benengeli o del propio Alonso Fernández de Avellaneda, triste figura que trasciende apenas, con un seudónimo (un nombre más) y otra autoría, también de Cervantes, como la del propio Menard.
Acercándome ya a la cuarta y última etapa de mi ensayo, puedo confirmar que «Pierre Menard, autor del Quijote» es una típica creación borgesiana, donde se fusionan el cuento, el ensayo, la referencia histórico-literaria, y donde se juega de forma hábil y erudita con una fina y peculiar ironía estética. Como nada es realmente original, axioma recalcado por el propio Borges, se infiere que cada texto es diferente, porque cada lector, en cada época, en cada espacio geográfico o temporal, es también diferente. Si nos empecinamos en buscar al perfecto lector, debemos por igual buscar al perfecto escritor, misión tan fatua como imposible. La ambigüedad, que no es más que un recurso literario, juega un papel de importancia en este proceso dialéctico donde se confrontan las inconsistencias de la lengua, y donde se legitiman nuestras dudas posmodernas con respecto a la verdad monolítica e imperturbable. Mas la dualidad en la autoría no tiene nada de nuevo, el mismo Borges es el primero en reconocerlo. Me inclino a pensar que ese es el móvil de su creación: la historia ha registrado ya el caso de Cide Hamete Benengeli o del propio Alonso Fernández de Avellaneda, triste figura que trasciende apenas, con un seudónimo (un nombre más) y otra autoría, también de Cervantes, como la del propio Menard.
Quizás muchos sabemos que es muy frecuente que el narrador de un cuento o intento narrativo sea un asiduo lector, y en el caso de Pierre Menard o del propio Borges también un escritor-crítico. Leemos: «Paso ahora a la otra: la subterránea, la interminablemente heroica, la impar. También, ¡ay de las posibilidades del hombre!, la inconclusa.» (51). Como espero veamos, este recurso o juego no sería una confirmación o, mejor aún, una ratificación del ejercicio de su bien ganado derecho a destruir o a reconstruir, a «plagiar» o engendrar, (según el criterio) en el espacio de la realidad poética. Ya lo ha dicho en varias ocasiones: “todas las obras son hijas de un solo autor, que es intemporal y anónimo”. Aun aplicándole la fuerza limitadora de la desconfianza (llamémosle también escepticismo epistemológico), la sentencia es tan válida como cualquier otra. En esa conceptualización de la realidad de lo narrativo, que incluiría desde lo neo-clásico hasta lo alucinante, para usar un término más definidor, no sólo se traspasan lo límites de la imaginería posmoderna (estableciendo de este modo una verdadera jerarquía estética dentro de la narratología), sino que también se provocan nuevas repercusiones en el viejo debate de la «realidad». Borges obviamente asume el principio de que la realidad es múltiple, polifacética, hasta multidimensional y que pretender ser un escritor estrictamente realista es, a todas luces, ser un negador de la realidad per se, como veremos en los siguientes párrafos.
5) Dimensión hermenéutica
Si me preguntaran cuál ha sido mi entendimiento del texto, podría exponer que después de haber escrito un breve y modesto ensayo, y sin descuidar el conjunto de parámetros académicos que implica el preparar un trabajo serio, me di a la tarea de reescribir mi propio texto, con el fin de presentar esos temas de una manera diferente, más elaborada. La primordial diferencia entre éste y mi primer intento, está enmarcada en la dimensión personal e intención heurística que debo asumir como parte del proceso. Cuando escribí la versión original de mi trabajo, mi concepción era más periférica: no veía tan clara la intención de reflejar una inquietud definitivamente metafísica. En aquella fase de mi desarrollo intelectual no estaba al tanto de la variedad de criterios que estaban en juego. Aprendí por medio de la lectura, a la luz de los conocimientos adquiridos en clase y de mis motivadas investigaciones, que esta especie de «fábula» emerge y se desarrolla de forma muy peculiar, con la particularidad de que sobresale en ella un exquisito tono irónico que obviamente explicita el aparente objetivo de la narración: alimentar a un público intelectual, cuya motivación va más allá de un interés sentimentaloide. En términos generales, cualquier obra, especialmente una obra clásica, nos ofrece la oportunidad de enfrascarnos en un proyecto re definidor. Una de las funciones de la literatura es precisamente tener la absoluta libertad de concentrarse en la re escritura de un texto, sea propio o de otros que en el momento de ser leído por ese «narrador», se le presenta o le sugieren nuevas posibilidades textuales, nuevas posibilidades de lectura. El concepto está íntimamente enraizado en la otredad, o alteridad: nuestra propia identidad se concibe por medio de las «otras» identidades, por la «presencia» y el «diálogo» con el «otro»; es decir, la conciencia de «ser» se alcanza con la comunicación. Así lo sugieren, conservando las distancias, desde luego, muchos de los preceptos de Lacan, Bajtín, Todorov y, por supuesto, los obvios fundamentos filosóficos de Heidegger. Entran pues en el proceso un conjunto de elementos, unos filológicos, sociológicos y otros fenomenológicos, en los cuales en alguna que otra ocasión y de forma regularmente implícita, encontramos la estructuración tripartita del yo, tú y él [o ello] con sus correspondientes paralelos en plural. Estas ramificaciones las estudiamos como perspectiva de autoría o de las «voces de la dialogía», que reafirman, como había señalado en mi ensayo original, las observaciones bajtnianas vertidas en sus teorías del lenguaje, y que sugieren, entre otras cosas, que éste no es más que una ilusión, que la llamada autonomía del lenguaje no existe.
Utilizando los recursos de la cambiante crítica contemporánea encañonados hacia las circunstancias en que fuere escrita una obra en particular, a primera vista aquellas circunstancias quizás no tendrán ninguna relevancia. Sin embargo, y siempre conservando la perspectiva actual (la que emerge en este mi segundo encuentro, ya en la segunda década del nuevo siglo XXI), tras un cuidadoso escrutinio, puedo entonces encontrar allí numerosas posibilidades interpretativas. Una de las cosas que he podido descubrir en mi reciente contacto con el texto que decidí analizar, es la maestría del autor que he escogido en re-elaborar temas que a primera vista lucen exhaustos.[1] Borges sabe manejar de manera ejemplar este proceso de convertir ideas, temas y signos en general para renovar y refrescar viejos y no tan viejos tópicos. Su tratamiento da nueva vida a ciertas reflexiones metafísicas que han existido por siglos. El montaje de cada narración, creado en un sistema independiente, se manifiesta en diferentes tratamientos de temas o ideas específicos, que encajan en un sistema complejo y completo. Con el recurso del «distanciamiento», se mueve dentro de un mundo histórico, el cual se toca directa o indirectamente, para traernos los múltiples planos de una supuesta realidad. Que sean esos detalles verídicos o no, es irrelevante. En ese caso, la literatura no tiene porqué preocuparse de la veracidad o no veracidad de algunos hechos o nombres. Baste darle cierto valor a la verosimilitud de las situaciones y ya está: el cuento que nos ocupa es testigo. Lo que puede ser verosímil es mucho más importante que la veracidad, en el sentido de que no vamos a utilizar la literatura para comprobar la certeza de una información. Cuando se utiliza un fundamento histórico en la concepción de una obra de arte, por lo general algunos cuestionan la veracidad de los incidentes narrados a la luz de los hechos históricos, que por su naturaleza intrínseca tendrá, o al menos pretenderá tener, un tono «objetivo». Nada más fútil que poner en tela de juicio la «objetividad» de la obra. La literatura no tiene por qué reproducir los incidentes tal como sucedieron, o no sería más que una repetición de los hechos: ya no sería literatura, en el amplio sentido de la palabra.[2] La realidad no es lineal ni absoluta, diríamos, como pretende testimoniar la historia oficial, y mucho menos en esta loca transitoriedad contemporánea, a la luz del nacimiento y progreso de lo que se ha dado por llamar «noticias falsas”, giro mediático que por sus connotaciones de poder y palabra, literalmente «ha hecho historia» en las primeras décadas del siglo XXI con sus nuevos y eficaces modos de manipulación de masas. Se desprende entonces que los textos de Borges reflejan, a menudo con perversa intención, estas dicotomías. Sus historias muestran de manera muy clara, que para este autor la realidad debe ser cambiante, transformadora, que el creador de ninguna manera debe asumir una actitud en la cual se excluyan los principios de alteridad, de otredad, de pluralidad, para así enriquecer la experiencia humana. Esto se connota a las ideas de Gadamer con relación a la tradición. Comprender, para el filósofo alemán, es adquirir experiencia (erfahrung) y por deducción, el proceso de interpretación. Lejos de la conceptualización maniquea de los tiempos antiguos, la nueva versión se acerca más a la experiencia hermenéutica, que es como se denomina en nuestros días la actividad de interpretar tanto los textos actuales como los del pasado. Decía este filósofo que en el proceso de interpretar la tradición (überlieferung) ésta no se convierte en algo que ha pasado y que por lo tanto ha culminado. Por el contrario: es algo que tiene mucha relevancia en el presente, o de lo contrario no se traería a colación. Cuando contrastamos las circunstancias, es decir, el juego de lo verosímil y lo inverosímil, lo pasado y lo actual, éstas son paradójicamente diferentes, pero una vez superada esa peculiaridad, nos queda precisamente el contenido del experimento, reafirmándose, cuando lo enfocamos desde nuestra heterogénea perspectiva, el paralelismo que establecí como fundación dialéctica para la elaboración de este trabajo.
Conclusión.
Tanto Edmund Husserl como Paul Ricœur reconocen que cuando leemos hay dos estadios de consciencia presentes en el fondo de nuestra mente. Por una parte está el «ser mismo» que lee, que retiene y critica. En el trasfondo está «el otro», una especie de consciencia que invade la psique mientras se lee y que hace asumir los pensamientos de otro. Este segundo estado de consciencia que se empata con una tercera entidad, se convierte en el objetivo del «ser mismo». Cuando leemos, hay una constante tensión entre esos estadios y el objetivo del «ser mismo». Esta tensión, a la que Husserl llamó «el hechizo hermenéutico», se traduce como un conflicto entre la «identificación» y la «no identificación». Algunos piensan que todo escrito es también literatura, pues en ello se manifiesta un intento de aprehender la «experiencia del acto de leer», para hacerla trascender a la mente del lector, hasta convertir luego esa experiencia en texto. Con esto último como base, cabe entonces preguntar, ¿qué consecuencias trae este encuentro a la luz del análisis de la hermenéutica fenomenológica? Primero que nada, gano la introducción de otros discursos en mis propias divagaciones y puedo incorporar otras ponencias en mi propio desarrollo intelectual. Puedo ahora contar con conocimientos adquiridos a posteriori, que me familiarizan con los conceptos que Borges me comunicó a través del texto. Como lector me doy cuenta de que la subjetividad del escritor, volcada en el texto como vehículo de su mundo racional, ha logrado entablar un interesante diálogo con mi propia subjetividad. Añado que más recursos interpretativos nacen de la dialéctica provocada tras el encuentro de mi propia experiencia con las intenciones del autor. Concluyo pues que la relectura del texto y la reescritura de mi trabajo original han agregado otra dimensión a mi conocimiento de Borges. Ahora puedo evaluar con un poco de autoridad su estética. Estoy ahora más consciente de que hubo fundamentos metafísicos que iban más allá de las acrobacias del discurso. Puedo reflexionar en la importancia y relevancia de los conceptos que la definieron y que están presentes en el «cuento», a falta de otra definición. Puedo ahora establecer y encontrar, con más herramientas a mi alcance, los elementos definidores del autor.
En cuanto a la re escritura de mi ponencia, he hecho alusión a algún que otro aspecto de mi propia interioridad respecto al texto que analizo. He tratado de mantener clara y definida mi presencia en mi propio texto. He insistido en establecer cuán diferente es el método que escogí al que utilicé en el enfoque anterior. He explicado cómo está organizado y estructurado mi ensayo y cómo enfocarlo. La experiencia de mi lectura me ha enriquecido intelectualmente: me ha dado la oportunidad de conocer otros aspectos que me ayudan a afinar y sostener mi hipótesis y a abrir nuevas puertas en mi desarrollo intelectual, estético y literario. Mi trabajo se acerca ahora al nivel de las expectativas en este tipo de análisis y es más representativo de la capacidad de síntesis que mueve mi proceso de asimilación. De la misma forma en que se renueva la autoría del Quijote con la invención de otros autores y de la misma forma en que se elabora con referencias reales o no tan reales por autores de dudosa pero simpática procedencia, se puede decir que el texto nunca muere, como evoca la tradición gadameriana o sugiere el «Pierre Menard» de Borges. El texto revive con cada lectura o escritura en diferentes épocas y por diferentes lectores o críticos. Con esto último de trasfondo, podemos cómodamente incorporarnos a las propuestas de Umberto Eco o Michael Bajtín y los postulados de Mario J. Valdés. Tanto la obra que analicé como mi propia re evaluación, quedan abiertas a futuros acercamientos. Mi trabajo ofrece además oportunidades de crítica y referencia a aquellos que quieran utilizarlo como obra «virtual», posibilidad que por supuesto no excluye a su propio autor.
Obras consultadas
Alazraki, Jaime. Versiones. Inversiones. Reversiones.
Madrid: Editorial Gredos, 1977.
Borges, Jorge Luis. Ficciones.
México: Alianza, 1991.
Del Río, Carmen. Jorge Luis Borges y la ficción: el conocimiento como invención.
Miami: Ediciones Universal, 1983.
Eco, Humberto. Interpretación y sobreinterpretación.
Madrid: Ediciones AKAL, 2013.
Husserl, Edmund. La idea de la fenomenología.
México: Fondo de Cultura Económica, 2015.
Reyes, Graciela, ed. Teorías literarias en la actualidad.
Madrid: Ediciones el Arquero, 1989.
Valdés, Mario J. La interpretación abierta: la hermenéutica literaria contemporánea.
Ediciones Rodopi B.V, Ámsterdam, 1995.
FIN PARTE IV.
© Héctor Manuel Gutiérrez. Derechos reservados.
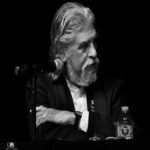 Héctor Manuel Gutiérrez, Miami, ha realizado trabajos de investigación periodística y contribuido con poemas, ensayos, cuentos y prosa poética para Latin Beat Magazine, Latino Stuff Review, Nagari, Poetas y Escritores Miami, Signum Nous, Suburbano, Eka Magazine y Nomenclatura, de la Universidad de Kentucky. Ha sido reportero independiente para los servicios de “Enfoque Nacional”, “Panorama Hispano” y “Latin American News Service” en la cadena difusora Radio Pública Nacional [NPR]. Cursó estudios de lenguas romances y música en City University of New York [CUNY]. Obtuvo su maestría en español y doctorado en filosofía y letras de la Universidad Internacional de la Florida [FIU]. Es miembro de Academia.edu, National Collegiate Hispanic Honor Society [Sigma Delta Pi], Modern Language Association [MLA], y Florida Foreign Language Association [FFLA]. Creador de un subgénero literario que llama cuarentenas, es autor de los libros CUARENTENAS, Authorhouse, marzo de 2011, CUARENTENAS: SEGUNDA EDICIÓN, Authorhouse, agosto de 2015, CUANDO EL VIENTO ES AMIGO, iUniverse, abril del 2019, DOSSIER HOMENAJE A LILLIAM MORO, Editorial Dos Islas, marzo del 2021, DE AUTORÍA: ENSAYOS AL REVERSO, antología de ensayos con temas diversos, Editorial Dos Islas, enero del 2022. Les da los toques finales a tres próximos libros: ENCUENTROS A LA CARTA, ENTREVISTAS EN CIERNES, LA UTOPÍA INTERIOR, estudio analítico de la ensayística de Ernesto Sábato y la novela El ARROBO DE LA SOSPECHA.
Héctor Manuel Gutiérrez, Miami, ha realizado trabajos de investigación periodística y contribuido con poemas, ensayos, cuentos y prosa poética para Latin Beat Magazine, Latino Stuff Review, Nagari, Poetas y Escritores Miami, Signum Nous, Suburbano, Eka Magazine y Nomenclatura, de la Universidad de Kentucky. Ha sido reportero independiente para los servicios de “Enfoque Nacional”, “Panorama Hispano” y “Latin American News Service” en la cadena difusora Radio Pública Nacional [NPR]. Cursó estudios de lenguas romances y música en City University of New York [CUNY]. Obtuvo su maestría en español y doctorado en filosofía y letras de la Universidad Internacional de la Florida [FIU]. Es miembro de Academia.edu, National Collegiate Hispanic Honor Society [Sigma Delta Pi], Modern Language Association [MLA], y Florida Foreign Language Association [FFLA]. Creador de un subgénero literario que llama cuarentenas, es autor de los libros CUARENTENAS, Authorhouse, marzo de 2011, CUARENTENAS: SEGUNDA EDICIÓN, Authorhouse, agosto de 2015, CUANDO EL VIENTO ES AMIGO, iUniverse, abril del 2019, DOSSIER HOMENAJE A LILLIAM MORO, Editorial Dos Islas, marzo del 2021, DE AUTORÍA: ENSAYOS AL REVERSO, antología de ensayos con temas diversos, Editorial Dos Islas, enero del 2022. Les da los toques finales a tres próximos libros: ENCUENTROS A LA CARTA, ENTREVISTAS EN CIERNES, LA UTOPÍA INTERIOR, estudio analítico de la ensayística de Ernesto Sábato y la novela El ARROBO DE LA SOSPECHA.
[1] El escritor norteamericano John Barth, admirador de Borges, y uno de los definidores del llamado postmodernismo, utilizaba el término «literatura de agotamiento» para catalogar aquellas obras que, a falta de un mejor criterio, tenían o no potencial de ser revisitadas, resucitadas, actualizadas o, como en el caso del Quijote, de ser, una vez más, ponderadas.
[2] Algunos de los lectores que hasta aquí se han atrevido a leer este trabajo podrían argüír que existe en el texto una violentación del concepto de la verdad. Se cuelan hacia el cuerpo de mi ensayo mis andanzas de formación, los estudios de filósofos, matemáticos y lingüistas del pasado siglo, que precisamente dieron un nuevo matiz a la ya antigua rama filosófica de la «Lógica», en sus esfuerzos universales de encontrarla. Entre ellos, contaría a Frege, Morris, Peirce, Quine, Russell, Tarski, y hasta el mismo Wittgenstein. Sin embargo, aunque levemente familiarizado con algunos de los preceptos al respecto, me consuela la idea de que la verdad a estas alturas es todavía un cúmulo de expectativas y cualquier definición de descubrimiento, continuaría siendo especulativa, si me explico.
